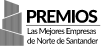Lo recuerdo como si fuera ayer. Iba yo estrenando uniforme y bolsito de tela, con pizarra a bordo y el libro cuarto de Alegría de leer. Tenía siete años, porque en aquel entonces no recibían menores de esa edad. Hoy reciben niños de tres, cuatro, cinco años, bebés que están empezando a caminar o que no les ha sanado el ombligo y algunos que ni siquiera saben hablar.
Es el negocio de la educación. Hay cupos para párvulos, para transición, prejardín, jardín y post jardín, preescolar y otras categorías, antes de entrar a cursar el primero de primaria.
Me llega la lluvia de recuerdos, estos días, cuando veo a algunas mamás que llevan de la mano a sus pequeños hijos, algunos llorando, otros adormilados y unos pocos, alegres. Los felices son los papás, que se quitan la carga de sus pequeños hijos.
Vuelvo a lo mío. Ir a la escuela significaba ir a un lugar donde un maestro o maestra castigaba con regla, férula, coscorrones, pellizcos, regaños y humillaciones en público, arrodilladas de largo rato, etc. Hoy, el profesor no puede ni siquiera mirar feo al estudiante, mucho menos regañar, porque se expone a una denuncia que lo puede llevar hasta la cárcel.
Aquel primer día llegué asustado a la escuela. En la puerta nos esperaba el director, un maestro de apellido Numa, que autorizaba quién entraba y quién no podía, según fuera su presentación personal: cotizas limpias, bien peinado, uniforme limpio y planchado, las uñas cortadas. La revisión era minuciosa. Yo llegué y pasé por el frente del maestro sin ni siquiera mirarlo, por el miedo que llevaba.
Cuando yo creía que ya había pasado el primer escollo, el maestro Numa me llamó:
-¿Y el caballerito no saluda?
-No, señor –le contesté en mi inocencia angelical.
-Pues salga y cuando esté dispuesto a saludar, vuelva a entrar.
Salí, entré de nuevo, saludé, y entonces la volvió a emprender conmigo:
-¿Sí ve que nada perdió con saludar? Ya lo sabe: hay que saludar siempre, donde quiera que esté.
Aprendí la lección. Desde entonces me volví más saludable que un alkaseltzer, según dicen los mamadores de gallo. Saludo a toda hora, a conocidos y desconocidos, amigos y no amigos. A todos, por igual. Gracias al maestro Numa.
Qué diferencia con los estudiantes de ahora. Entran en completo desorden, sin importarles el profesor que está en la puerta al que casi tumban. En vez de un respetuoso saludo, le dicen: “Quihubo, González”m y Gonzáles no sabe qué hacer, si llorar o sonreír o salir corriendo.
En el salón de clases nos tocaba otro saludo, en coro, cuando entraba el maestro: “Buenos días, señor profesor”. Nos miraba detenidamente, uno a uno, y empezaba la clase.
Lo de los castigos era cierto. Tirones de orejas, reglazos en las manos, arrodilladas en el rincón del aula, regaños en público. Y sin embargo, uno percibía un toque de cariñosa enseñanza, en cada golpe, en cada ferulazo, en cada pellizco.
No sé si los muchachos de hoy, recuerden a los maestros de las primeras letras, los que les enseñaron a leer, los que los llevaron de la mano por los primeros vericuetos de la vida. En mi caso, jamás he olvidado a mi mamá, mi primera maestra, y a los otros maestros que siguieron esforzándose por desasnarnos. Cada comienzos de año, cuando veo a los chiquitines que se dirigen por primera vez al colegio, no puedo dejar de recordar mis épocas, mis viejas épocas. Y vuela mi cariño y mi gratitud hacia aquellos maestros y maestras, donde quiera que se encuentren.