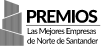Los domingos en la tarde, cuando el sol comenzaba a calmarse, la gente se aglomeraba alrededor de la plaza del pueblo, donde quedaba la cancha de fútbol. No había parque, ni bancas, ni jardines. En toda la plaza sólo había tres árboles: en el centro, un samán frondoso, que regala sombra, frescura y pájaros; en una esquina, un árbol de mango, que en épocas de cosecha ofrecía mangos sabrosos a cambio de pedradas que recibía; y en otra esquina, una palmera alta y desgarbada, que señalaba con sus palmas la dirección del viento. El resto era gramilla, verde aún en tiempos de verano; un caminito humilde, que cruzaba la plaza de esquina a esquina, y un busto del fundador, el padre Raymundo Ordóñez Yáñez, en el que nadie reparaba.
Era una plaza solitaria entre semana, habitada sólo por gallinas de las casas vecinas, y alguna mula desgaritada. Pero el domingo, la plaza cobraba vida: Los campesinos montaban allí sus ventas de plátano, yuca y aguacate; las gentes corrían a misa de diez, porque ya habían dado el “deje”; y los vendedores ofrecían ponche, empanadas y chicha.
La fiesta verdadera comenzaba en la tarde, con el fútbol. Casi siempre jugaban los rodillones (equipo de viejones que todavía le jalaban al deporte) contra el equipo de los muchachos o de alguna vereda que aceptaba el desafío que les hacían los del pueblo.
Un domingo de vacaciones decembrinas no había árbitro para el encuentro futbolístico del día, y alguien se fijó en mí, que estaba entre los mirones. Yo estudiaba en Pamplona (en Las Mercedes no había bachillerato) y supusieron los jugadores que yo era la persona indicada para dirigir el partido. Tal vez por mi seriedad, mi amor por el deporte sin ser yo deportista y por mi capacidad de impartir justicia sin dejarme sobornar, ni ayudar al equipo de mis preferencias. Tomé el pito y me senté en las raíces del samán, en la mitad de la cancha. Desde allí yo dirigiría el encuentro, pues no estaba dispuesto a correr a la pata de los jugadores y del balón. “Yo pito desde aquí, y al que me discuta, lo expulso”, les dije.
Preciso. En una polémica jugada, el cura del pueblo, Reyes Peñaranda, que jugaba con los rodillones, casi desbarata de una patada a un flacuchentico del equipo contrario. Pité, le saqué la amarilla al presbítero, que se me vino iracundo. Me gritó, me insultó, y yo, fiel a lo prometido, le mostré la roja. Se formó la gresca entre los jugadores, unos a mi favor, otros en mi contra. A mi mamá la sacaban a bailar a cada rato, sin ella tener nada que ver en el asunto. Tuve que expulsar a otros dos, Ramón Morantes y Juan sin gorro, que eran de los más alzaditos. Así pudo continuar el partido, y ¡claro! ganó por goleada el equipo en el que jugaba un primo mío, apodado Cachano.
Cuando llegué a la casa, mi mamá me esperaba muy seria: “Jovencito, ya lo supe todo. Nunca más usted vuelve a meterse a pitar un partido, porque yo soy la que llevo del bulto. A usted no lo ofenden. Los insultos son para mí”.
He recordado ese bochornoso incidente, ahora, cuando los árbitros de la Copa América casi siempre se la velan a nuestra Selección colombiana. Y desde mi poltrona, frente al televisor, yo le grito a la mamá del árbitro, lo que a la mía le gritaban la tarde aquella en que debuté como árbitro de fútbol, en la plaza de Las Mercedes.
gusgomar@hotmail.com