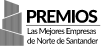Ese enero de 1968 marcó el inicio de nuestra nueva vida. Ninguno de nosotros se imaginaba que la experiencia en Puerto La Cruz duraría tanto tiempo y que tendríamos que adaptarnos a las nuevas costumbres de otro país. Para mí, con tan solo 6 años, sería una experiencia que enfrentaría con entereza. Lo primero que sucedió fue que, por las buenas o por las malas, me vi obligado a aprender el idioma, y las dificultades para hacerme entender en el colegio no se hicieron esperar. Mi mamá me inscribió en una institución Salesiana que quedaba muy cerca de donde nos tocó vivir, al que acudían niños de todos los estratos sociales, por lo que llegué a estudiar con el hijo del gobernador mientras dos pupitres más atrás se sentaba el hijo de un humilde pescador de la zona, todos éramos iguales. Así era Puerto La Cruz, y como la ciudad estaba ubicada al oriente de Venezuela, nos consideraban “orientales” que es el equivalente al costeño colombiano, prácticamente con los mismos dialectos, por eso digo que tuve que aprender el nuevo idioma. Fui víctima de burlas y risas durante mi crecimiento, lo que hoy llamarían bullying con visita obligada al psicólogo, pero qué va, en esa época era necesario sobrevivir y aprender a defenderse con las mismas bromas pesadas. Cuando me encontraba en tercero de primaria uno de los padres salesianos entró al salón de clases a preguntar quiénes harían la primera comunión, a lo que respondí con toda seguridad y en buen acento santandereano: “NOJOTROS, PADRE”, lo dije tan fuerte que todos se echaron a reír, incluyendo al padre por supuesto, a quien le debe haber parecido muy gracioso porque me repitió la pregunta 3 veces para volver a escuchar esa forma tan curiosa de hablar, “nojotros, nojotros, nojotros”.
En cuarto primaria alguien apareció un día con una hermosa bicicleta, lo cual hizo que me acercara corriendo y preguntara “Uy, ¿de quién es esa cicla?”, todos se miraban sin entender nada. Lo mismo sucedió con el agua al clima que para ellos era agua caliente, los vikingos (chupi-chupi), las crispetas (cotufas), las maras (metras o pichas) y pare usted de contar.
Una tarde lluviosa me sentí emocionado porque podría estrenar mi sombrilla. Salí con ella por toda la calle rumbo al colegio mientras notaba que los otros niños del camino se reían, me señalaban y me decían “mujercita”. No fue sino hasta la clase de inglés cuando el profesor, que había vivido en Londres, mandó a callar a mis compañeros haciéndoles ver que en otros países los hombres usaban el paraguas, pues al parecer en Puerto La Cruz, estaba reservado tan solo a las mujeres.
De esta manera y casi sin darme cuenta llegó la adolescencia. Para ese entonces ya hablaba como nativo del oriente venezolano y no se notaban para nada mis raíces. Nos habíamos mudado a un lugar donde pude integrarme con otros jóvenes quienes gozaban de su respectivo mote. Así que mis amigos pasaron a ser “el chino”, “el lobo”, “el berraco”, “el piolín” y así por el estilo. Por supuesto que yo también tenía el mío, y como era de esperar no resultó ser otro que: “el colombiano”, apodo que se me otorgó luego de escuchar a mi papá cuando desde el balcón me gritaba “ole don Oscar, ya suba a comer”. Al cumplir los 16 me mudé a Ciudad Bolívar para estudiar medicina, pero bueno, esa es otra historia.
Lo más curioso de todo, es que no llegué a sentir en ningún momento rechazo o señalamiento alguno, era tan solo uno más de todos esos niños y adolescentes que se ajustaban a las circunstancias, y así como había quienes se burlaban, también estaban los que me respetaban y apoyaban.