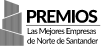Soy un sobreviviente de la COVID-19. Un número favorable en la dolorosa estadística dejada por una plaga que está matando a la humanidad y amenaza exacerbando los miedos más profundos.
Sin embargo, sobrevivir tiene su historia y he aquí la narración de mi infierno vivido, porque a la dolencia física se suma el dolor que se siente en el alma, que perturba y atemoriza, como cuando se va acabando el aire que le llega a los pulmones y nuestra vida empieza a pender de una cánula nasal con oxígeno, resignados a la suerte y solo con Dios como compañía.
Nací en Durania y tengo 58 años. Mi historia comenzó la madrugada del 27 de julio cuando el dolor de cabeza me despertó como una pesadilla, dolor que soporté por varios días acompañado de escalofríos y fiebre que no bajaba y que amenazaba con sacar de madre el mercurio del termómetro.
Esa fue la primera etapa de la enfermedad que soporté con acetaminofén, único remedio prescrito por el médico de la IPS en Cúcuta con la advertencia de estricto aislamiento, sin otro paliativo que pudiera brindar esperanza de alguna mejoría.
El paso de los días acentuó el padecimiento con dolor en el cuerpo generalizado, incesante fiebre por encima de los 38 y 39 grados y una infinita debilidad que implicaba un gran esfuerzo hasta para ir al baño, destino que cavilaba durante mucho rato antes de atreverme a levantar de la silla o la cama donde estaba postrado.
En esos días de delirio recurrí a cuanto medicamento, menjunje, pócima, bebedizo e infusión me recomendaron familiares y amigos que afanosamente me llamaban preocupados por mi estado de salud.
Llegué a consumir ivermectina, moringa y hasta zumo de hojas de matarratón, así como té verde, agua de panela caliente con limón en cruz y aspirinita, antigripales, antibiótico, acetaminofén cada ocho, seis y hasta tres horas de una dosis a otra porque la alta temperatura se mantenía, pese a las compresas con agua fría y hasta el baño general para bajarla.
También un protector gástrico para aliviar la acidez producida por toda esa carga de medicamentos. Además, de llevar días comiendo muy poco, ya que nada me apetecía y porque los sentidos del olfato y el gusto se habían ido.
Sin embargo, toda esa medicación sacada de la especie de vademécum en que se convirtieron las redes sociales y el correo de las brujas durante esta pandemia, no fue suficiente para frenar el ímpetu de la enfermedad.
Mi salud fue empeorando, al punto de tener la certeza que mi vida estaba en peligro y que debía buscar ayuda en un centro de salud. No obstante la recomendación también de allegados era que ese debía ser el último recurso.
En la primera visita a la clínica, en la sala de ingreso a una enorme carpa dispuesta para pacientes COVID, el médico de guardia que me valoró dijo que en una escala de riesgo, de uno a veinte, yo estaba en tres, por lo que me mandó de vuelta a casa, cuando me estaba consumiendo por dentro.
Días eternos
Al día siguiente, la tarde del 8 de agosto, regresé a la clínica con baja saturación de oxígeno. Es decir, que me estaba ahogando por falta de aire, con un cuadro de neumonía asociado a la COVID, según supe después.
Allí empezó un nuevo padecimiento, porque fue como entrar a una dimensión desconocida, en esa blanca y fría carpa con cubículos separados con plásticos gruesos en los que había como único mobiliario una silla, una bala de oxígeno a la que me conectaron y el atril para colgar el suero que empezaron a pasarme con antibiótico y otros medicamentos, después que una diligente enfermera me canalizó.
Era extraño estar en ese lugar, acondicionado en el estacionamiento de la clínica. Todo parecía tan aséptico, pero a la vez tan tétrico, quizá por el excesivo frío y por el murmullo que salía de todas partes, donde los enfermeros, las enfermeras y los médicos ataviados con trajes antifluido y todo el equipo de bioseguridad corrían de un lado a otro, entregados a la tarea de atender y dar alivio a cada uno de los pacientes en su respectivo cubículo.
Allí había mujeres y hombres que tosían a reventar, algunos que lloraban e imploraban a Dios, y otros que llamaban a la mamá, lo más extraño es que eran las personas de más edad.
La atención en la carpa fue buena, sin embargo el miedo era constante porque presentía que en cualquier momento me podrían llevar a una Unidad de Cuidados Intensivos, como vi que les ocurrió a varios, si no respondían favorablemente al tratamiento de choque que me empezaron a pasar vía intravenosa.
También, sentía infinita tristeza porque allá en casa quedaron mi esposa y mis dos hijos menores de edad, de quienes no me despedí cuando abordé el taxi que me llevó al lugar en el que estuve hospitalizado por cerca de 15 días.
Fueron momentos muy difíciles, pero sobreviví para contar esta historia.