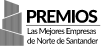No murió de vejez porque apenas era un niño de 69 años. Ni le cayó el cielo encima porque lo llevaba en su corazón. Ni se rompió la vida bajando una escalera, ni sufrió naufragio, ni lo invadió la peste; ni siquiera murió porque quisiera morirse sino porque estaba lleno de vida.
Murió para que otros pudiéramos respirar su ausencia. Julio Quintero se fue hace algunos meses y todavía hoy, amigos y familiares, derrotados por los murmullos de la memoria, lo evocan como lo que realmente fue: un hombre que se hizo libre por los libros que leía. Un lector desaforado que quiso ajustar su vida al tamaño de sus lecturas.
Muchos tendrán anécdotas, historias y fotografías con ese hombre que parecía un patriarca bíblico.
Muchos podrán recordar el aliento volcánico de su carcajada estrepitosa y su labia florida. Otros, incluso, traerán a cuento sus años de bohemia, sus amores contrariados, su conversión a la fe.
Mi recuerdo, en cambio, es simple y contradictorio y tiene varios momentos: en la infancia lo odié, en la adolescencia discutí sus opiniones sobre Dios y la política, y de adulto admiré su inmensa generosidad.
Julio Quintero, junto a mi padre, hizo construir un tablero de clases en el patio de la casa. Llevaron unas cuantas sillas e improvisaron un salón de estudio.
En las vacaciones Julio llegaba con tiza y almohadilla a darnos clases de matemáticas, física y química.
Durante el bachillerato nos enseñó, a mis hermanos y a mí, los principios de la filosofía antigua, nociones de teología y una laaaarga perorata sobre la existencia de Dios.
Por eso odié con todas mis fuerzas a ese hombre que arruinaba, a las tres de la tarde, mi programa favorito de Hanna y Barbera.
Muchos años después, cuando tomaba cursos de filosofía en la Universidad Nacional y literatura en la Universidad Javeriana, me lucía frente a los profesores repitiendo lo que Julio nos decía en el patio de la casa.
Julio Quintero fue el mejor amigo de mi padre. Cuando padre muere, Julio pronuncia unas palabras improvisadas en el jardín del cementerio.
Dijo que mi padre no había muerto sino que se había ido de viaje y que era mejor recordarlo con alegría. Fue una tarde irrepetible.
En el cementerio se alzaba un vapor de jazmines, y el aire parecía de diamante y había en el cielo una luz radiante de pájaro vivo. Lo vi llorar y su voz temblaba.
Luego del funeral Julio se convirtió en lo que siempre había sido en secreto: el tío sabio que toda familia tiene.
Lo volví a ver hace un año y estaba transfigurado: tenía una barba blanca y larga y espesa de profeta del Antiguo Testamento. Su voz era más suave pero infundía autoridad. Se había vuelto ermitaño, vivía en medio de libros de teología, descifrando códigos ocultos entre versículos bíblicos que transcribía en un cuaderno de escolar.
Ahora, cuando Julio ha decidido viajar más allá del sol, me acuerdo de las muchas charlas que quedaron inconclusas. De las muchas cosas que inevitablemente se llevarán al carajo los vientos inexorables del paso del tiempo.
No pude ir a su funeral y doy gracias al destino de que haya sido así. De esa manera pienso que Julio no ha muerto sino que se ha ido de viaje y es mejor recordarlo con alegría. Estas son, para sus hijos y nietos, las palabras que me hubiera gustado decir en el cementerio.